«Todo me cansa, incluso aquello que no me cansa. Mi alegría es tan dolorosa como mi dolor.» (Fernando Pessoa)
Supongo que la vida está hecha de pequeños cachitos de felicidad. No todo siempre pueden ser risas y buenos momentos, ¿no? Los malos también deberían formar parte de lo que es nuestro bagaje vital; dicen que, sin ellos, no seríamos capaces del todo de captar la verdadera esencia que se esconde detrás de una sonrisa. El problema que subyace a ésto, y que me imagino que no seré la única a la que le sucede, es que me he pasado tanto tiempo en la penumbra que, cuando vislumbro algo de luz y de felicidad, me aferro a ello como si mi propia vida dependiese de éso. Adicta a la felicidad, ¿y quién no? Para los que oscilamos entre dos polos diferentes de una forma continua, siempre bailando como si fuésemos un péndulo, ésto es más que comprensible. A veces nos atascamos demasiado en el dolor. Parece que nos hemos caído en un pozo sin fondo de petróleo, pegajoso y elástico, que nos atrapa ahí durante demasiado tiempo. Y te acabas por acomodar, porque revolverte en él es mucho más incómodo. Tal vez sea que tengo las piernas rotas y éso me impide avanzar. No lo sé. Creo que sí.
Me gusta venir aquí y hablarme porque, aunque mis palabras y frases parezcan inconexas, para mí tienen todo el sentido. Me está costando demasiado trabajo soltar. Aceptar el no al que cada vez más estoy sometida, pero que de vez en cuando se desdibuja en las líneas del horizonte. Siempre me han gustado las palabras transparentes; si es un sí, debiera ser siempre un sí, no sería justo que en determinadas ocasiones se manche con algunas tonalidades de no. Es todo un reto para mí.
Ayer ocurrió algo que me sorprendió. No en exceso, porque ya me ha pasado en muchas otras ocasiones. Me encontraba en una situación en la cual se supondría que debiese estar pletórica de felicidad y, en lugar de éso, había un nudo en mi garganta y una presión en mi estómago incontrolables. Serían cosa del pájaro azul. Sentía como que debía salir corriendo lo más pronto posible, yéndome lo más lejos que me permitiesen mis piernas. Se suponía que la conducta que esperaba de mí misma era algo normal, tranquilo, pacífico. No estaba sucediendo nada malo, pero sentía unas terribles ganas de llorar en mi interior. No un llanto de felicidad. Era un llanto de desconsuelo. ¿O tal vez sí era de felicidad? (¿Ves lo que te digo cuando digo que estoy completamente confusa?). Por suerte, he decidido tomar una determinación para con mi vida. Es algo que siempre me ha costado demasiado esfuerzo, porque casi siempre albergo un rayito de esperanza en mi interior, pero tengo que soltar.
Siempre ha sido una de las cosas que peor se me dan; decir adiós tanto a personas, como a animales, incluso a objetos o situaciones. Acostumbrarme a que algo termina y no vuelve a suceder, acostumbrarme a que las personas se tuvieron que marchar y no pueden volver. La muerte no es el paso que termina con la vida. Quiero consolarme así. Pensar que todavía queda muchísimo tiempo allí donde estemos después de transfigurar nuestro espíritu. Quiero pensar que, después de todo, voy a volver a abrazar a aquellos que no van a volver nunca. Somos eternos, me decía mi abuelo. Y tenía toda la razón del mundo.
Muchas veces, cuando estoy triste o tengo ansiedad, pienso en él. Era la persona más tranquila y calmada que conocía, a pesar de que mi abuela siempre estaba hecha un atado de nervios. Él siempre la miraba con ternura y sabía qué hacer exactamente para calmarla, para decirle que todo estaba bien, y jamás se alejó de ella pese a los problemas mentales que pudiese tener. Nunca había visto tanta dedicación y dulzura en una persona, supongo que a éso me acostumbré. Puede que me acostumbrase a que cuando me encontraba mal, él me abrazase con sus manos rugosas, o se enfadase con mi abuela cuando me regañaba. Siempre me protegiste mucho, abuelo. A lo mejor por éso me siento así desde que te fuiste. Desprotegida ante el mundo. Supiste entenderme mejor que nadie, ¿verdad? Tú sabías en el fondo que había algo por dentro de mí que era muy especial y distinto a los demás. Y aún así no te marchaste. Estaré eternamente agradecida contigo por ello. Espero con ansias que algún día nos volvamos a ver y pueda volver a contarte que sí. Que conseguí salir adelante. Que la vida no me lo puso nada fácil pero que yo conseguí ser fuerte y deshacerme de todos los lastres que no me dejaban continuar. Que me gustaba mucho que me hicieses patatas fritas cuando no quería comer lentejas. Que disfrutaba en cada uno de los momentos en que me defendías si mis primas se burlaban de mí. Y que todos te echamos de menos.
A veces me hace falta la persona que más podía comprenderme en el mundo, la que me daba su cariño más desinteresado. Por quien yo hubiese matado, por quien yo hubiese dado la vida. Yo creo que todos tenemos a alguien así. Ahora, cuando miro a los ojos de mi madre, veo tu ternura. Y puedo sonreír porque no te has ido del todo.
Nunca estamos preparados para dejar de estar con quienes nos quieren y a quienes queremos. Desde siempre. Estamos en una cultura que niega el abandono, niega la muerte, el vacío, la desaparición. El proceso de duelo es especialmente intenso, especialmente en aquellas personas que tienen una sensibilidad especial. No somos más débiles, sólo amamos más, de una forma muy distinta.
Tú me rompes las entrañas,
me trepas como una araña,
bebes del sudor que empaña
el cristal de mi habitación.
Y después, por la mañana,
despierto y no tengo alas.
Llevo diez horas durmiendo
y mi almohada está empapada.
Todo había sido un sueño
muy real y muy profundo;
tus ojos no tienen dueño
porque no son de este mundo...
~


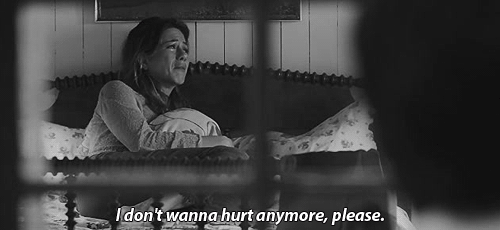
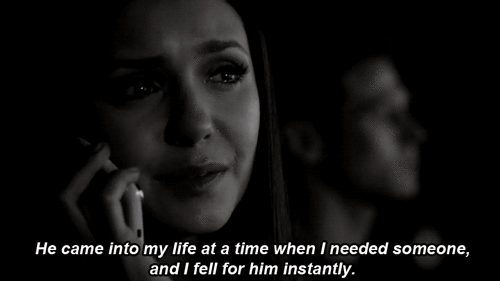

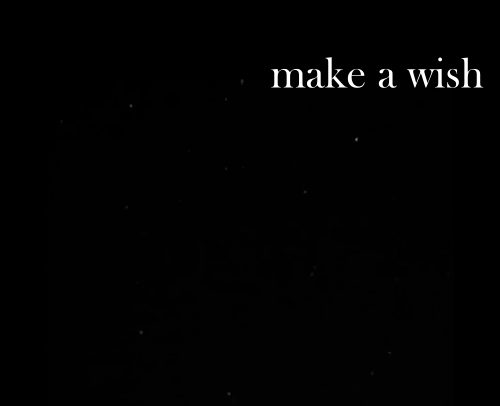

No hay comentarios:
Publicar un comentario